Un problema de acentos: las restriscciones en la pandemia
22 de mayo de 2021
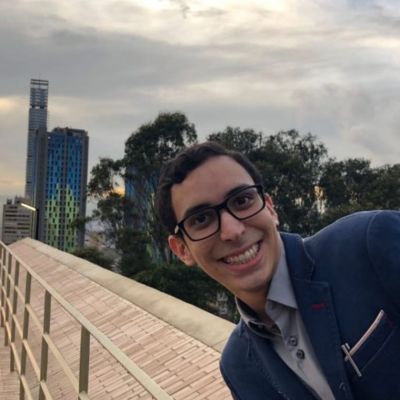
Por: José Elías Turizo Vanegas
Aunque este blog no es sobre la situación de Derechos Humanos (en adelante, DDHH) que atraviesa el país, no puedo no empezar por decir que el gobierno debe llamar urgentemente a sus generales y comandantes para detener la represión y violaciones graves de DDHH que ha venido desplegando. En todo caso, este blog también es sobre los costos y las proyecciones de futuro. En particular quiero mostrar cómo en las decisiones sobre restricciones a derechos en el marco de la pandemia se vive un problema de acentos. Los gobernantes nacionales y locales han decidido con exceso de acento sobre el presente y no se han balanceado con suficiente cuidado los efectos de largo plazo de este estado anormal de restricciones a las libertades y otros derechos.
Lo primero es aclarar que no voy a discutir la evidencia científica sobre la eficacia y eficiencia de las cuarentenas en el control de la pandemia. No es de lo que mi formación me permitiría hablar. Así que partiré de un supuesto y es que las cuarentenas tienen una moderada eficacia en el control de la transmisión del SARS-COV-19. Eso sí, aclaro que ese es un supuesto que la evidencia cada vez más ha erosionado. [1] Sin embargo, creo que, incluso concediendo esa eficacia a las cuarentenas, los efectos a largo plazo son tan devastadores que se convierten en restricciones desproporcionadas a los derechos.
Lo segundo es establecer el impacto presente y visible de la pandemia. Sin duda la alta transmisión de SARS-COV-2 sin instrumentos para prevenir la infección o el desarrollo de enfermedad grave de COVID-19 ha dejado una estela de dolor importante. Solo en la región de las Américas la OPS [2] ha reportado 1.591.318 personas fallecidas por la infección del nuevo coronavirus.
No obstante, y sin demeritar lo que esa cifra significa en sufrimiento humano, ese es un dolor y un problema muy presente y visible. Los noticieros y las redes constantemente reportan el avance de la transmisión y las muertes por la pandemia. De esa manera, el criterio de decisión, especialmente a la hora de decretar restricciones termina por estar fuertemente sesgado por el intento de detener el daño inmediato. Mi argumento es que debido a ese acento tan marcado en el presente y en los efectos directos de la pandemia las decisiones han ocultados otros dolores que tienen por característica no estar tan fijados en el presente y ser más invisibles. Me referiré a algunos de ellos brevemente.
El primero se refiere al empobrecimiento de la práctica de la ciudadanía y de los comportamientos prosociales. La pandemia nos ha hecho ver en los otros un potencial riesgo. De ahí que la tendencia sea a recluirnos aún más en nuestros círculos. Este encierro en sí mismo dificulta el reconocimiento de las situaciones de otros. De ahí que se dificulte la acción colectiva que justamente requiere la pandemia y otros asuntos de reformas económicas y sociales que el país necesita. Sobre esto ya había hablado la profesora Hurtado [3] en su blog de El Espectador.
El segundo está dado por el hecho de que los cierres asociados a la pandemia profundizan el deterioro de las circunstancias económicas. Esto repercute inmediatamente en un sinnúmero de aspectos de la calidad de vida de las personas. El efecto de la pandemia sobre la pobreza, junto con el efecto de los cierres, ha sido devastador. El DANE [4] calculó que el porcentaje de personas en situación de pobreza llegó en el 2020 al 42,5%. Este cálculo solo corresponde a la pobreza monetaria, por lo que el efecto sobre la pobreza multidimensional puede revelar más aspectos sobre la gravedad de la situación. Por otra parte, los efectos económicos han tenido un efecto desigual, por ejemplo, por género. El desempleo de las mujeres [5] ha aumentado en una porción mayor frente al de los hombres. Esto último, fuertemente asociado al cierre de los colegios. Los de los colegios es en sí mismo una tragedia generacional que además no tiene sentido según la evidencia existente sobre la transmisión del virus en esos contextos. [6]
El tercero, y último al que me referiré, es la situación de salud mental en el marco de la pandemia. La observación [7] de la situación ha mostrado un efecto desigual respecto de mujeres y jóvenes. Especialmente en estos grupos se ha observado una incidencia de síntomas de depresión y ansiedad. Sin duda el hecho de la pandemia, especialmente para quienes hayan sufrido el coronavirus o sus familiares, ha influido en ese panorama. Sin embargo, a esas circunstancias se suman los efectos del aislamiento por las cuarentenas y el tratamiento del problema a través de la apelación al miedo.
Ese problema de pérdidas y beneficios que planteo tiene una traducción constitucional a la (des)proporcionalidad. Es decir, cuando una medida que busca beneficiar un derecho, salud, resulta generando daños importantes a otros (salud, igualdad, educación, trabajo, mínimo vital y otros) que sobrepasan los beneficios. Esa idea está en la base de la jurisprudencia constitucional sobre cómo juzgar las limitaciones a los derechos en favor de otros. [8]
Al mismo tiempo, esas pérdidas tienen dos particularidades: son de largo plazo y no suelen ganar visibilidad en los debates. La construcción de ciudadanía y la educación para ser ciudadanos tienden a ser opacadas por los asuntos urgentes de la técnica y la profesionalización. Del mismo modo, sus efectos suelen impactar sobre los proyectos de largo aliento de las comunidades. Del mismo modo, la recuperación económica es un proceso lento y los efectos desiguales, como lo han mostrado los feminismos para las mujeres, no suelen ser considerados con suficiente atención. La educación y la salud mental también son apuestas de largo plazo cuyos efectos tienden a verse a lo largo del desarrollo de las personas y en el avance intergeneracional. Y claro, los niños no votan, ni protestan y los asuntos de salud mental siguen bajo una profunda capa de estigmatización.
En consecuencia, la desproporcionalidad de las medidas de cuarentenas no es evidente. Por el contrario, requiere de una observación inter-temporal. En ese sentido, aunque la faceta de la salud que intentan proteger las cuarentenas parece tener una poderosa importancia que le permitiría justificar una gran porción de sus daños, lo cierto que es que esa relevancia se relativiza con unos lentes temporales más largos. De ahí que la importancia del derecho protegido a través de la medida no resulta suficiente para justificar la cantidad de daños que se generan, algunos de los cuales he descrito anteriormente.
En conclusión, los efectos de largo plazo se enfrentan con la urgencia y el mensaje de alarma que provocan los contagios y las muertes diarias. Es fácil detectar cómo los gobernantes han podido sobrestimar los efectos de corto plazo frente al daño estructural y de largo plazo que sus decisiones generan. No obstante, es mi convicción que un mejor gobierno tiene que superar la alarma que provoca el exceso de presente y empezar a hablar y decidir con más acentos de largo plazo. Esto debe permitir un mejor enfoque de los problemas que no acaparan nuestras más sensibles impresiones. En torno a una decisión con más y mejores acentos creo que debemos reunirnos como sociedad.
[Notas y referencias]
-
[6]Kanecia O. Zimmerman, Ibukunoluwa C. Akinboyo, M. Alan Brookhart, Angelique E. Boutzoukas, Kathleen A. McGann, Michael J. Smith, Gabriela Maradiaga Panayotti, Sarah C. Armstrong, Helen Bristow, Donna Parker, Sabrina Zadrozny, David J. Weber, Daniel K. Benjamin. 2021. “Incidence and Secondary Transmission of SARS-CoV-2 Infections in Schools. Pediatrics.” Pediatrics 144 (4). https://doi.org/10.1542/peds.2020-048090.
